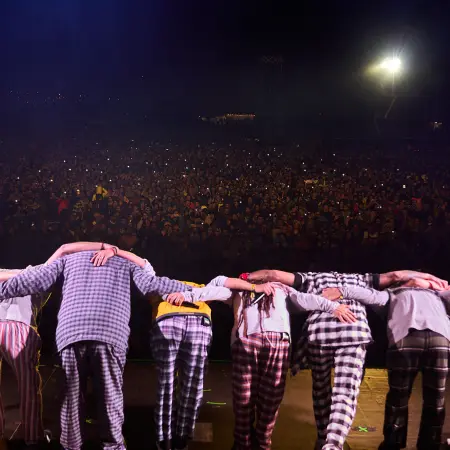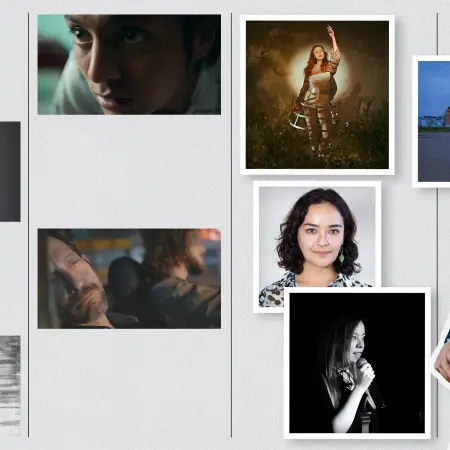Natalia García Freire vive en Madrid desde 2023. Y su relación con España ha sido determinante para su carrera: en 2016 fue parte del Máster de Narrativa de la Escuela de Escritores, de Madrid. Poco después, la editorial La Navaja Suiza le pidió recomendaciones a esta escuela sobre trabajos de estudiantes para ver qué posibilidad había para publicarlos. Así, un manuscrito de Natalia llegó a la editorial y en 2019 eso significó la aparición de “Nuestra piel muerta”, su primera novela.
Eso fue un golpe en el tablero. Natalia García Freire fue una sorpresa para el ámbito literario nacional e internacional y ese primer libro fue recomendado por escritoras como Marta Sanz, en programas de televisión española, y hasta por The New York Times. En 2022 llegaría su segunda novela, “Trajiste contigo el viento” y así, luego de reediciones en varios países y en distintos idiomas, aparecería en 2024 el volumen de cuentos, “La máquina de hacer pájaros”. Esta publicación es la que ya se lanzó en Guayaquil, Quito y Cuenca.
¿Qué significa para ti llegar con este libro a Ecuador?
Era necesario para mí hacer esto porque me ha dado mucha pena que casi todo lo que he publicado haya tardado muchísimo en llegar aquí. Así que es realmente donde más ilusión se me hace presentar, no solo porque aquí está mi familia, sino porque me gustaría que se abrieran discusiones, que hubiera críticas, hasta malas críticas.
Que se hable de tu trabajo…
En general eso nos pasa a los autores y autoras porque nos sentimos parte de un ecosistema cultural y literario debilitado. Y eso que he tenido la suerte de publicar afuera, pero está esa dicotomía. Por eso quería lanzar el libro aquí, compartirlo con escritores y escritoras que admiro, para crear esas conversaciones que no puedo tener porque estoy lejos.
Pese a la distancia, es obvio para quien te sigue en redes sociales que permaneces pendiente de lo que pasa aquí…
A mí me da la sensación de que, si bien estoy en Madrid, hay una Natalia que vive otra línea temporal que está en Ecuador y me hago preguntas como si todavía estuviera aquí. Eso hace que esté cuestionándome sobre mi relación con el país, porque a pesar de que estás fuera sigues habitándolo.
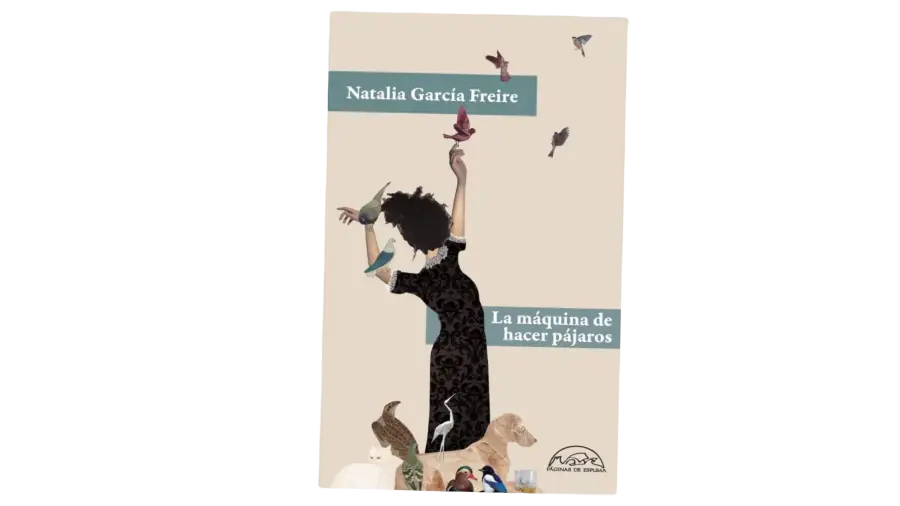
¿Y cómo es esa relación ahora?
Pues por mi familia he estado muy presente en temas fuertes, como el de la minería... Bueno, mis papás durante toda su vida se dedicaron a recolectar y a comprar piezas cañaris y hasta montaron un pequeño museo, así que tienen como una cosa muy cercana con preguntarse qué es el país y qué país les gustaría; entonces, eso vive en mí. Las conversaciones de hoy pasan por eso, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que se puede hacer. Para mí, pensar en Ecuador es pensar en lo que se puede decir, estar presente es hacer preguntas y alzar la voz cuando se debe.
Con eso en mente, cuando escribes, ¿te ubicas en algún sitio en particular?
Para mí, escribir es ubicarse en el sitio de la imaginación para enfrentar todas las cosas. Me inclino por todo lo que habla Ursula K. Le Guin en torno a la imaginación, como una forma de lidiar y de luchar contra la violencia, contra las opresiones. Te permite el juego, el ocio e ir hacia un punto que no necesariamente tiene un fin o produce algo.
Es decir que siga fluyendo…
Para mí es eso, ese runrún imaginativo. Y en este momento es necesario detenerse, pensar y articular otra manera, imaginar otra realidad posible, una alternativa a lo que sucede.
¿Lo exterior se filtra cuando imaginas, cuando escribes?
Lo que sucede en el exterior se filtra y llega por momentos, pero me entrego mucho al juego, a habitar lo que imagino y esa me parece la única opción y es lo que la escritura me pide.
Sería algo así como estar presente, pero con la posibilidad de distanciarse…
Digamos que, para mí, escribir es como situarse en ese filito del mundo.
¿Imaginar es un acto de rebeldía?
Es necesariamente un espacio de rebeldía. Y es notorio cuando en sistemas autoritarios se elimina la posibilidad de tener un tiempo de no hacer nada, que es un tiempo donde también existimos. Se nota cuando tratan de cortar todo lo que tenga que ver con imaginar, como el arte y la cultura.
Hay un factor importante de resistencia en imaginar…
Es que siempre ha sido un espacio de resistencia. Por eso, en épocas de miedo, en momentos muy oscuros, nos toca reinventarnos desde la imaginación para seguir luchando.
¿Eso significa que imaginar debe estar en constante cambio?
Es que todo cambia y nuestras formas de responder a la violencia, a los autoritarismos, deben cambiar. Necesitamos reimaginar al mundo, pero mientras menos tiempo tengamos para eso, es posible que uno se rinda.
¿Cómo era esa Natalia García Freire que imaginaba en la época de “Nuestra piel muerta”?
Era mi primer trabajo y sentía como que estaba buscando o encontrando una relación con el lenguaje. Fue importante mi familia para mi proceso imaginativo; es decir, contar esta historia familiar, pero a través de la ficción, como reimaginarla. “Nuestra piel muerta” es muy autobiográfica en ese sentido. Fue un momento, y quizás sea algo que todavía me pasa, en el que, en la forma de escribir, en el paisaje y en la historia, había una imaginación bastante infantil.
¿Qué quieres decir?
Que era como hacer un collage. En ese paisaje está Cuenca, obvio, pero también está la Cuenca de mis abuelos, de cuando yo era chiquita. Creo que eso se ha ido quedando en mi escritura y me gusta ese sitio infantil en donde no hay un límite, y del que puedo ir extrayendo cositas, imágenes, y combinarlas.
Pese a eso, hay un giro del tema familiar con “La máquina de hacer pájaros”…
Sí, este tema familiar quizás se agotó. Se agotó cierta oscuridad y ese deseo de escribir desde un paisaje tan presente.
¿Y qué buscabas imaginar con tu último libro?
Con “La máquina de hacer pájaros” tenía muchas ganas de imaginar, de reírme, incluso de mí misma. Tiene algo de autobiográfico, pero con un deseo de que no sea serio, sino esta cosa que juega y se ríe. La imaginación infantil, de repente, dio paso a una escritura más libre.
Libre cómo, ¿de seguir fluyendo con las ideas que iban apareciendo en el camino?
Digamos que, si en algún punto en lo que escribía, un gato empezaba a hablar, me quedaba con eso y seguía viendo qué pasaba. Pero, no me pasó eso con las novelas, en las que sentía con más contención o más deseo de relacionarme con el lenguaje de otro sitio. Con “La máquina de hacer pájaros” había un deseo de ver hasta dónde se podían sostener con el lenguaje las grietas que se abren, las fracturas de la realidad.
Es decir, no es que son cuentos en los que tuvieras claro, al inicio, lo que querías contar
Tenía ganas de reír y de jugar mucho, de escribir desde un sitio en el que no supiera realmente qué estaba escribiendo. Y eso me gustó. Me puse límites, o consignas, como de juegos de escritura y así fui encontrando que pasaba algo. A mí me encanta descubrir esa libertad incluso cuando te has puesto límites. (I)