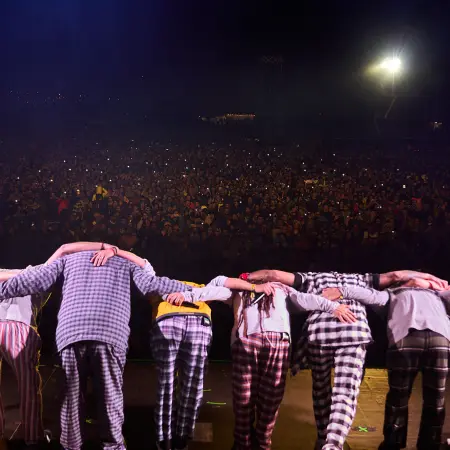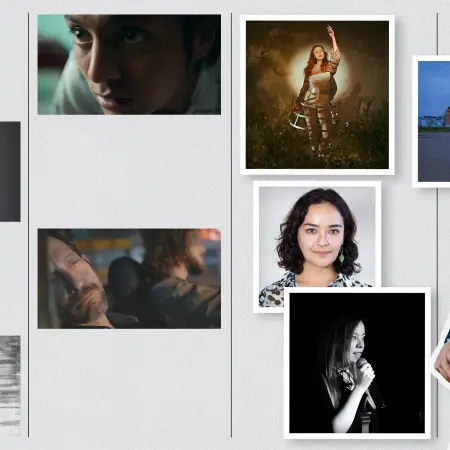La moda siempre fue un lenguaje. Uno de los más antiguos, uno de los más eficaces. Antes de ser industria, fue un código social. Fue una forma de estar en el mundo, de pertenecer, de tensionar el tiempo. Pero, como todo lenguaje, es un campo de disputa. Lo que comunica, y lo que elige silenciar, siempre dice mucho más de lo que parece.
Con el surgimiento de los influencers digitales, ese lenguaje se transformó. Se democratizó, pero también se diluyó. Si antes la influencia se conquistaba por trayectoria, repertorio o pensamiento, ahora puede nacer de una story bien editada. La credibilidad se mide en alcance. El carisma, en el engagement. Y el contenido, en la capacidad de repetirse con buena estética.
No se trata de descalificar la profesión de creador de contenido. En un país donde la visibilidad puede ser una de las pocas monedas de movilidad social, actuar en redes es, para muchos, una estrategia legítima de existencia y afirmación. Hay influencers que construyen pensamiento, movilizan causas, sostienen narrativas complejas con sensibilidad. La crítica que se propone aquí no es moral, es estructural: el problema es el modelo que pasó a premiar la constancia en vez de la coherencia, la performance en vez de la profundidad. La moda, como industria de la imagen, no solo acogió este fenómeno, lo impulsó. Incentivó el culto a la presencia, sustituyó la curaduría por la viralidad y transformó el “look del día” en argumento. El discurso de moda pasó a venderse como eslogan. El estilo se volvió storytelling. Y el engagement, una medida de valor simbólico. La estética pasó a confundirse con la ética. Como si vestirse bien fuera, por sí solo, un posicionamiento.
Esta distorsión se amplía cuando entran en escena los discursos prefabricados: propósito, fe, gratitud. El trípode del nuevo marketing afectivo. Frases que parecen decir mucho, pero blindan todo. La investigación parlamentaria brasileña sobre las apuestas deportivas online, en la que la creadora de contenido Virginia Fonseca fue convocada a explicar campañas millonarias con sitios de apuestas, expuso este fenómeno. Entre respuestas evasivas, cerró su declaración con una frase que se volvió meme: “Dios sabe mi verdad”. El problema no está en la fe, sino en el uso de la fe como escudo. Cuando lo sagrado se convierte en argumento de autoridad, no en principio ético, la verdad se vuelve irrelevante. En lugar de responsabilidad, entra la fachada. En lugar de pensamiento, la actuación. Y el mercado aplaude. Es un modelo donde la visibilidad se transforma en inmunidad, y la narrativa de “ser buena persona” es suficiente para no rendir cuentas.
Según datos de Nielsen, Brasil ya superó a Estados Unidos como el país con mayor número de influencers del mundo: más de 10 millones. Una investigación de Hootsuite indica que el 72% de los jóvenes brasileños entre 16 y 24 años quisiera trabajar como creadores de contenido. En paralelo, la confianza de la población en los medios, la política y las instituciones sigue cayendo. ¿Qué nos dice esto? Que la imagen se volvió proyecto de vida, la narrativa se volvió forma de poder. Que, muchas veces, el contenido es solo la excusa para mantener la cámara encendida.
En este contexto, la moda tiene un papel decisivo. Porque no solo viste los cuerpos: legitima los discursos. Es la que transforma al influencer en referencia. La que convierte la camiseta con frase de impacto en símbolo de “consciencia”. La que romantiza el posicionamiento sin exigir consecuencia.
Pero, tal vez, no se trate de oponer estética y ética. Quizá el camino sea reconocer que la estética también puede ser ética, cuando es consciente, comprometida, cuando se niega a ser solo una fachada. La era de los influencers necesita frenos. No los de la censura, sino los de la crítica. Necesitamos reaprender a escuchar, discernir, preguntar. Necesitamos, más que likes, criterios. Y la moda, que históricamente fue capaz de anticipar comportamientos y tensionar el status quo, tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de no solo vestir el presente, sino romper los patrones cuando estos silencian demasiado.
Al final, la verdadera influencia no es la que se impone por repetición. Es la que resiste cuando se apaga la luz. Es la que incomoda, la que transforma. La que nos hace pensar, incluso cuando la imagen es demasiado bonita para ser cuestionada.
Este artículo salió originalmente en la edición de junio de 2025 de Harper’s BAZAAR Brasil.